En el vasto tapiz de las tradiciones cristianas, la celebración de la Navidad emerge como un hito de profunda resonancia espiritual, un momento en el que la comunidad de fe se congrega para conmemorar el misterio de la Encarnación divina. Esta fiesta, que se centra en el nacimiento de Jesucristo, no solo evoca imágenes de belenes, villancicos y banquetes familiares, sino que invita a una reflexión más honda sobre el significado teológico del evento que transforma la historia humana: la llegada del Verbo hecho carne. Para los cristianos, el valor perdurable de la Navidad radica no en la precisión cronológica de una efeméride, sino en la proclamación de que Dios se ha hecho presente en la fragilidad de nuestra condición humana.
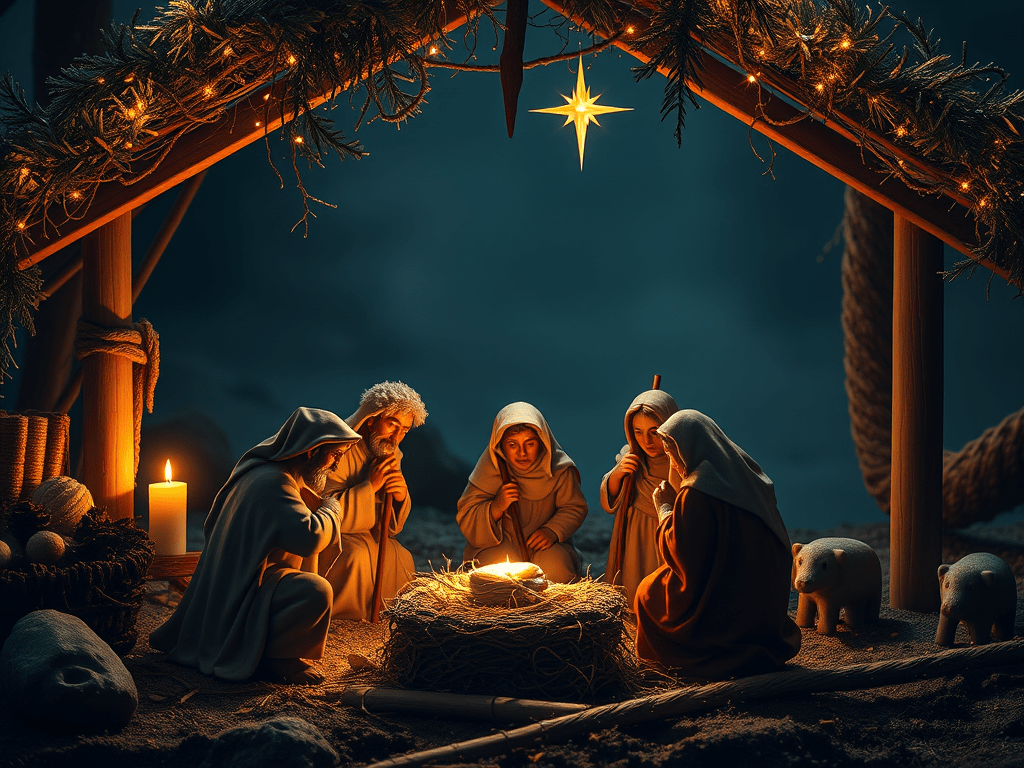
La ausencia de una fecha específica en las Escrituras Sagradas para el nacimiento de Jesús es, en sí misma, un testimonio elocuente de las prioridades del mensaje cristiano primitivo. Los Evangelios, en su narración de la vida del Señor, se centran en el significado salvífico de su venida al mundo, más que en detalles calendáricos que podrían diluir la universalidad del anuncio. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, el relato de la Anunciación y el Nacimiento (Lc 2,1-20) subraya la humildad del pesebre y la adoración de los pastores, elementos que evocan la cercanía de Dios con los marginados, sin aludir a un día o mes concreto. De manera similar, el Evangelio de Mateo (Mt 2,1-12) enfatiza la llegada de los magos como símbolo de la universalidad de la salvación, pero omite cualquier indicio temporal preciso. Esta omisión no es casual: en el contexto judío del siglo I, las celebraciones de cumpleaños se asociaban frecuentemente con prácticas paganas o con figuras de poder efímero, como el faraón o Herodes, cuyos natalicios en las Escrituras se vinculan a eventos trágicos más que a gozo (Gn 40,20-22; Mc 6,21-28). Los primeros cristianos, influenciados por esta sensibilidad, priorizaron la conmemoración de la Pascua, entendida como el cumplimiento pascual de la muerte y resurrección de Cristo, alineada con la Pascua judía (1 Cor 5,7-8). Así, en los escritos apostólicos y en los Padres de la Iglesia del siglo II, como Ireneo de Lyon o Tertuliano, no encontramos rastro de una fiesta natalicia, sino un énfasis en la redención lograda en la cruz.
Esta reticencia inicial se explica también por el contexto de persecución que vivió la Iglesia primitiva. Bajo el Imperio Romano, donde las festividades civiles y religiosas estaban impregnadas de rituales idolátricos, los cristianos optaron por una liturgia discreta, centrada en la Eucaristía (la comunión o cena del Señor) y el martirio de los santos. Orígenes de Alejandría (c. 185-254), en su Contra Celso, critica explícitamente las celebraciones de cumpleaños como costumbres ajenas al espíritu evangélico, reservadas a los «pecadores» en la tradición bíblica. No obstante, hacia finales del siglo II, surge un incipiente interés por datar el nacimiento de Jesús, impulsado por la necesidad de contextualizar su vida en el marco de la historia profana. Clemente de Alejandría (c. 150-215), en su Stromata, propone varias fechas posibles, como el 20 de mayo o el 20 de abril, basadas en cálculos astronómicos y en la cronología de los emperadores romanos. Estas especulaciones, aunque variadas, revelan un anhelo teológico: situar el misterio de la Encarnación en el tiempo humano para afirmar que el Eterno irrumpe en lo temporal, no como un mito atemporal, sino como un hecho histórico verifiable.
La fijación del 25 de diciembre como fecha de la Navidad debe entenderse en el crisol cultural del Imperio Romano tardío, donde convergieron influencias paganas y desarrollos cristianos autóctonos. Una de las teorías más difundidas, aunque no exenta de matices, postula que la elección de esta fecha respondió a una estrategia de inculturación, adaptando la fe cristiana a las celebraciones romanas preexistentes para facilitar la conversión de las masas. El festival del Sol Invictus (Sol Invencible), instituido por el emperador Aureliano en el 274 d.C., conmemoraba el «nacimiento» del sol en el solsticio de invierno, simbolizando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Esta fiesta, que culminaba el 25 de diciembre, coincidía con el momento en que el sol, tras su aparente declive, comenzaba a «recuperar» fuerza, un ciclo que resonaba con mitos de renovación cósmica. De igual modo, las Saturnales, celebradas del 17 al 23 de diciembre y extendidas informalmente hasta el 25, honraban a Saturno, dios de la agricultura, con banquetes, intercambios de regalos, inversión de roles sociales y un ambiente de alegría liberadora. Estas prácticas, deploradas por Tertuliano (c. 160-220) a causa de su exceso, suelen esgrimirse como pretexto para rechazar la Navidad, tachándola de mero sincretismo pagano que debe ser condenado en nombre de la pureza litúrgica cristiana.
Sin embargo, reducir la génesis del 25 de diciembre a un mero sincretismo pagano simplificaría injustamente el proceso histórico. Los estudios recientes destacan que las influencias romanas fueron más bien un telón de fondo providencial que un modelo deliberado de imitación. En el siglo III, bajo la Gran Persecución de Diocleciano (303-312 d.C.), los cristianos, como minoría perseguida, evitaban cualquier asociación pública con fiestas imperiales, que a menudo implicaban sacrificios a los dioses. La transformación surge con la conversión de Constantino en el 312 d.C. y el Edicto de Milán en el 313, que legalizó el cristianismo y abrió la puerta a una mayor visibilidad litúrgica. En este contexto, la Iglesia no «copió» las Saturnales o el Sol Invictus, sino que las reinterpretó teológicamente. San Ambrosio de Milán (c. 339-397), en sus himnos, presenta el solsticio como un signo divino: el verdadero Sol de Justicia (Ml 4,2) eclipsa a los ídolos paganos, iluminando el mundo con la luz de Cristo (Jn 8,12). Esta hermenéutica, que ve en los ciclos naturales un eco de la creación redimida, enriquece la celebración navideña, convirtiéndola en una afirmación de la soberanía de Dios sobre todas las realidades temporales.

Más allá de estas influencias externas, la fecha del 25 de diciembre se ancla en cálculos teológicos y astronómicos desarrollados por la tradición cristiana oriental y occidental. Una hipótesis central, articulada por Tertuliano en su Adversus Judaeos (c. 200 d.C.), postula que la concepción de Jesús ocurrió el 25 de marzo, fecha simbólica que coincidía con la creación del mundo y, en la cronología joánica, con la fecha de la crucifixión (el 14 de nisán, equivalente al equinoccio primaveral). Nueve meses después, el 25 de diciembre marcaría el nacimiento, estableciendo una simetría perfecta entre la Encarnación y la redención. Este esquema, conocido como typos paschalis, refleja una cosmovisión patrística en la que los misterios de la salvación se alinean con los ritmos de la creación: el Verbo que se hace carne en la primavera de la vida humana, y que se ofrece en sacrificio en el mismo ciclo de renovación. Agustín de Hipona (354-430), en De Trinitate, elogia esta tradición como una manifestación de la providencia divina, donde el seno virginal de María prefigura el sepulcro vacío de la resurrección. En Oriente, una variante sitúa la concepción el 6 de abril, llevando al 6 de enero como fecha natalicia, celebrada como Epifanía y que aún persiste en la Iglesia Armenia y en algunas comunidades ortodoxas.
Estos cálculos no carecen de soporte exegético. El Evangelio de Lucas (Lc 1,5-25) menciona que Zacarías, padre de Juan el Bautista, pertenecía a la orden sacerdotal de Abías, la octava en el ciclo levítico (1 Cr 24,10), que servía en el mes de tishrí (septiembre-octubre). Seis meses después (Lc 1,26), la Anunciación a María habría ocurrido en nisán (marzo-abril), y el nacimiento de Jesús nueve meses más tarde en tevet (diciembre-enero). Aunque las gestaciones humanas varían entre 38 y 40 semanas, esta aproximación teológica prioriza el simbolismo sobre la precisión científica, recordándonos que la fe no se somete a cronómetros humanos. Adicionalmente, indicios astronómicos, como la conjunción de Júpiter y Venus en la constelación de Leo el 17 de junio del 2 a.C., o el registro de una supernova en anales chinos del mismo período, han sido propuestos como candidatos para la «estrella de Belén» (Mt 2,2). Tales fenómenos, visibles desde Jerusalén hacia Belén, subrayan la dimensión cósmica de la Encarnación: el cielo entero conspira para anunciar la llegada del Rey.
La consolidación del 25 de diciembre como fecha universal se produce en el siglo IV, en un proceso de maduración litúrgica impulsado por la Iglesia postconstantiniana. El Cronógrafo del 354, un calendario filocaliano, registra por primera vez la anotación Natus Christus in Betleem Judeae: VIII kal. ian. a. D. n. I., fijando el nacimiento en el 25 de diciembre del año 1 d.C. En Occidente, esta fecha se impuso rápidamente, mientras que Oriente mantuvo el 6 de enero como celebración unificada de la Natividad y la Epifanía. Agustín menciona que los donatistas, una facción norteafricana de la Iglesia primitiva, ya observaban el 25 de diciembre en el siglo IV, rechazando el 6 de enero como una innovación posterior. Figuras como Gregorio Nacianceno (c. 329-390), en su Oración 38, y Juan Crisóstomo (c. 347-407), en su homilía In Diem Natalem, defienden la adopción occidental argumentando que, independientemente de la fecha exacta, la fiesta glorifica el mismo misterio. El Concilio de Nicea (325 d.C.), aunque centrado en la Pascua, allanó el camino para una mayor uniformidad litúrgica, y en el 440 d.C., la Iglesia romana oficializó la celebración, integrándola en el ciclo anual de fiestas.
Esta evolución histórica no implica una dilución de la pureza cristiana, sino una encarnación genuina de la fe en el contexto cultural romano. Como señala Gregorio Magno en su carta del 601 d.C. a los misioneros en Britania, las fiestas paganas podían transformarse en oportunidades para evangelizar, convirtiendo templos en iglesias y Saturnales en alabanzas al Dios Encarnado. Hoy, esta herencia se manifiesta en la riqueza de la liturgia navideña, donde lejos de ser un compromiso con lo profano, estas prácticas reafirman la capacidad del Evangelio para transfigurar lo humano, haciendo de la Navidad un faro de esperanza en un mundo a menudo envuelto en tinieblas.
En última instancia, el debate sobre el 25 de diciembre nos conduce a una verdad más profunda y consoladora: la fecha es secundaria ante la grandeza del evento que conmemora. La Encarnación, ese acto supremo en el que el Hijo eterno asume la carne mortal para reconciliar al mundo con el Padre (Jn 1,14), no depende de calendarios ni de conjunciones estelares para su validez. La Navidad no es un recuerdo nostálgico de un pasado remoto, sino una irrupción perenne del amor divino en el presente de cada creyente. En un tiempo marcado por el escepticismo histórico y la secularización, celebrar el 25 de diciembre se convierte en un acto de fe afirmativa, un recordatorio de que Dios elige nacer en la pobreza para elevar nuestra dignidad. Así, la fiesta navideña, con su calidez familiar y su llamado a la generosidad, nos invita a acoger de nuevo el don de la Encarnación, permitiendo que su luz ilumine nuestras vidas cotidianas. En este sentido, el 25 de diciembre no es solo una convención histórica, sino un portal eterno hacia el misterio del Emmanuel, Dios con nosotros.

Referencias:
Hijmans, S. E. (2010). Globalising the cult of Sol Invictus. En S. T. A. M. Mols & I. T. P. van der Werf (Eds.), Roma fuori di Roma: Istituzioni e immagini (pp. 99-120). Jaca Book.
McGowan, A. (2002). How December 25 became Christmas. Bible Review, 18(6), 42-47.
Ratzinger, J. (2006). El espíritu de la liturgia. Editorial Palabra.
Talley, T. J. (1991). The origins of the liturgical year. Pueblo Publishing Company.

