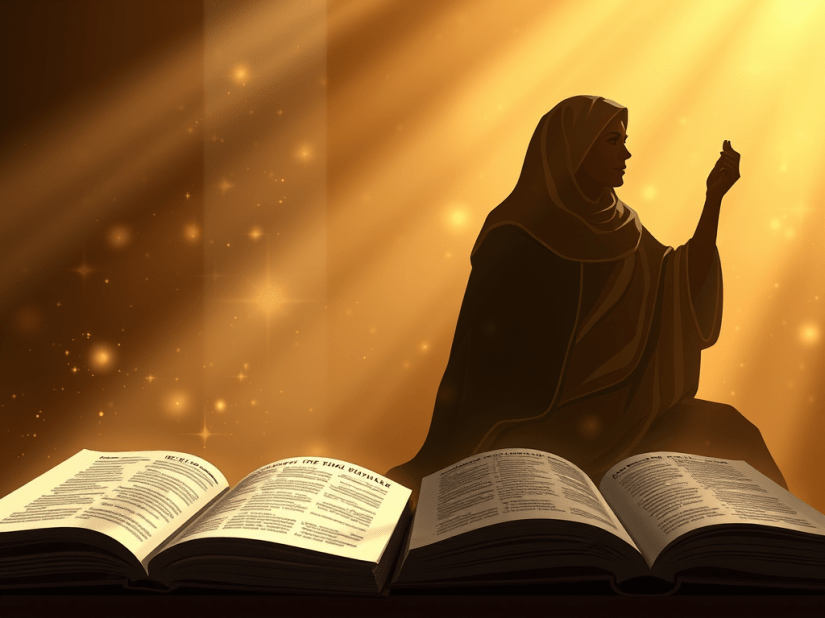Por Fernando E. Alvarado
A veces, leer la Biblia duele.
Duele cuando algunos usan un par de versículos para callar a la mitad del pueblo de Dios. Duele cuando se olvidan de que el Espíritu sopla donde quiere, y a lo largo de las Escrituras, sopló con fuerza a través de mujeres que enseñaron, lideraron, profetizaron y guiaron a hombres.
Si sientes pena o vergüenza por las iglesias que restringen el ministerio de la mujer, no estás solo. Ni estás ignorando la Biblia. De hecho, quizás la estás leyendo con más atención y corazón que quienes citan textos sin contexto.

Cuando la Biblia contradice nuestros prejuicios
Hay una ironía dolorosa en quienes citan dos versículos paulinos (1 Timoteo 2:11-12 y 1 Corintios 14:34-35) para acallar a la mitad de la iglesia, mientras hacen una vista gorda cómoda y selectiva al resto de las Escrituras. Parece que para algunos, la Biblia es un bufé donde solo se sirven los textos que validan su jerarquía preferida, ignorando los platos principales que Dios mismo puso en la mesa. Siento pena, sí, pero también una profunda irritación teológica, cuando se usa la Palabra para mutilar el cuerpo de Cristo, desestimando a las mujeres a quienes ese mismo Cristo llamó, enseñó y envió.
Porque la Biblia, leída sin anteojeras ideológicas, está llena de mujeres que no solo «ayudaban» discretamente, sino que enseñaban, lideraban y decidían delante de hombres. Débora (Jueces 4:4-10) no era una asesora espiritual en la sombra; era la jueza y comandante suprema a la que un general llamado Barac le exigió: «Si tú vas conmigo, yo iré; pero si no vas conmigo, no iré» (Jueces 4:8). Hulda (2 Reyes 22:14-20) no era una opción «plan B»; cuando se halló el libro de la Ley, el rey Josías envió al sumo sacerdote y sus funcionarios a ella, no a Jeremías, para escuchar la palabra profética que definiría el destino de una nación. Priscila (Hechos 18:24-26) no se limitó a servir té; fue ella quien, nombrada primero en el relato, tomó aparte a un predicador elocuente como Apolos para «exponerle con más exactitud el camino de Dios». Y Junia (Romanos 16:7) no era una «secretaria apostólica»; Pablo la llama, sin ambages, «destacada entre los apóstoles», título que la iglesia primitiva no tuvo problema en reconocerle.
La esquizofrenia hermenéutica es patente: se insiste en aplicar al pie de la letra «la mujer aprenda en silencio» (1 Timoteo 2:11) —extraído de una carta situacional dirigida a una iglesia con problemas específicos en Éfeso—, mientras se espiritualiza, contextualiza o directamente ignoran otros pasajes en los cuales vemos a mujeres liderando y enseñando, incluso sobre hombres, en la iglesia. La selectividad es un arte que muchos han perfeccionado. Se reclama fidelidad literal a unos textos, mientras se silencia el torrente narrativo de mujeres como:
- Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea (Romanos 16:1-2)
- Evodia y Síntique, que «combatieron a mi lado en la obra del evangelio» (Filipenses 4:2-3)
- Las cuatro hijas de Felipe, que profetizaban (Hechos 21:9)
- María Magdalena, a quien Jesús comisionó primero: «Ve y diles a mis hermanos…» (Juan 20:17)
- La mujer samaritana, cuya enseñanza hizo que «muchos creyeran» (Juan 4:39)
- Ninfas, en cuya casa se reunía toda una iglesia (Colosenses 4:15)
Es como si el Espíritu Santo hubiera tenido un lapsus de inclusividad en el libro de los Jueces y en los Hechos de los Apóstoles, que luego Pablo vino a corregir con cláusulas restrictivas. Una teología tan pobre solo puede sostenerse amputando las Escrituras.
El resultado es una iglesia coja, que voluntariamente renuncia a los dones, la sabiduría y el liderazgo de millones de mujeres llamadas por Dios. Se esgrime el «orden creado» (1 Timoteo 2:13) para justificar la exclusión, olvidando que el mismo Génesis proclama la igualdad esencial: «Varón y hembra los creó» (Génesis 1:27) y que Gálatas anuncia la restauración radical en Cristo: «Ya no hay… varón ni mujer» (Gálatas 3:28). Se teme el «caos» del ministerio femenino, mientras se tolera el caos del silenciamiento, la frustración de vocaciones y el desperdicio de dones. Es una lástima, sí. Pero sobre todo es una falta de fe: desconfianza en que el Espíritu que guió a Débora y habló por Hulda sea capaz de guiar y hablar hoy a través de sus hijas, como prometió: «Derramaré mi Espíritu… y vuestras hijas profetizarán» (Hechos 2:17).
Al final, quizás el problema no sea la Biblia, sino nuestra incapacidad para lidiar con su desafiante complejidad. Preferimos la simplicidad de una regla clara, aunque sea injusta, antes que la tarea exigente de discernir el Espíritu que sopla donde quiere (Juan 3:8). Y mientras tanto, la iglesia sigue perdiéndose la voz, la enseñanza y el liderazgo de quienes Dios mismo eligió, una y otra vez, para cambiar el curso de la historia. La coherencia bíblica exige que o tomamos todos los textos en serio, o admitimos que nuestra hermenéutica está al servicio del poder, no de la verdad.